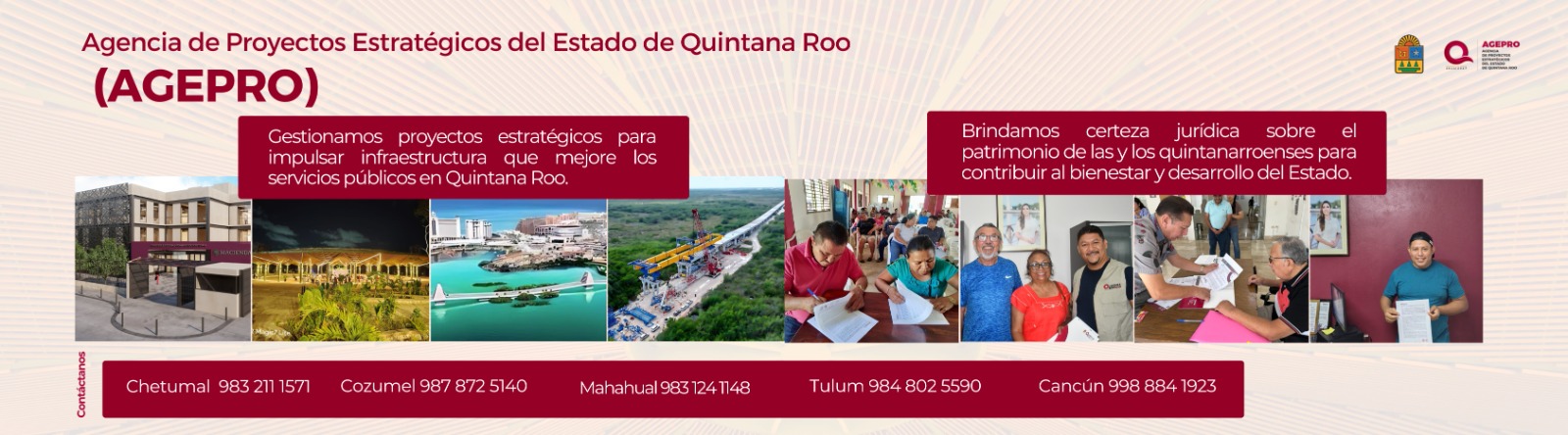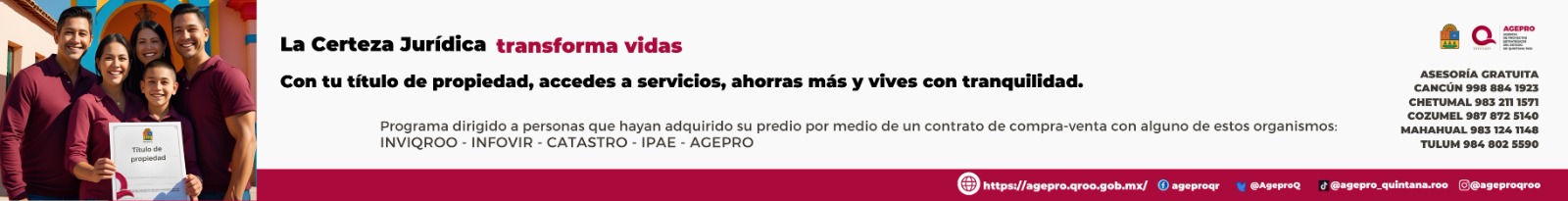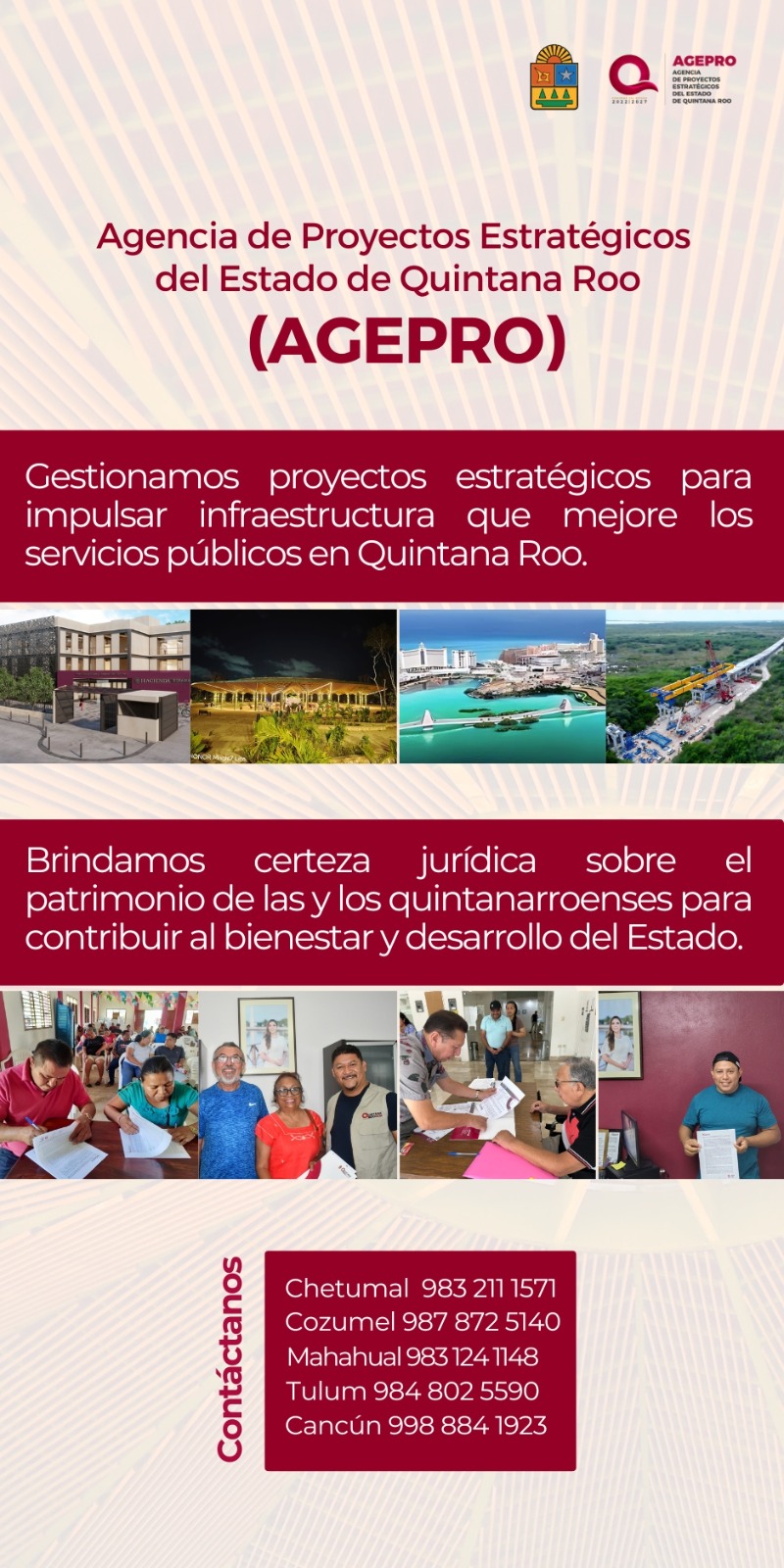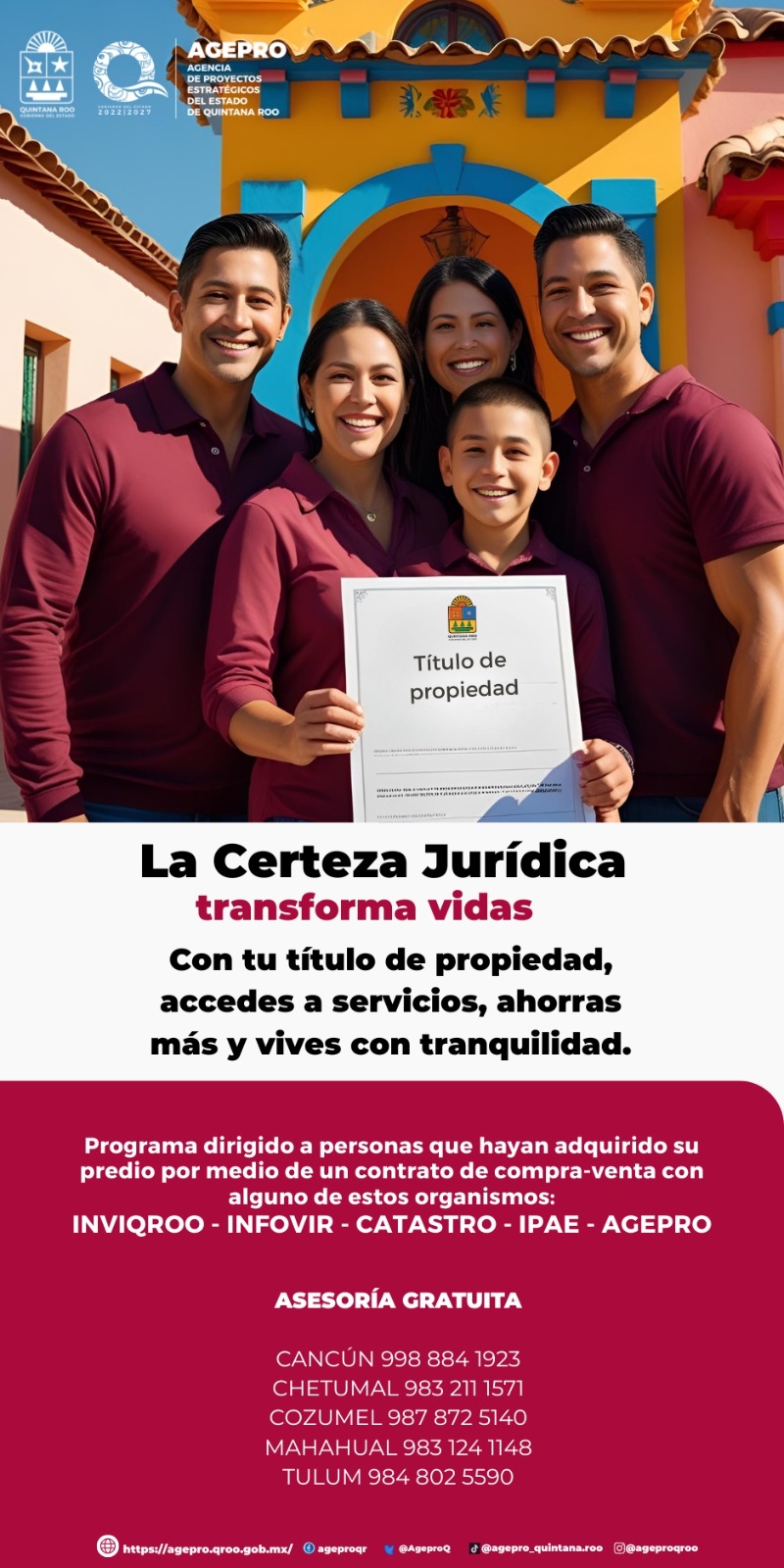Por Daniel Zovatto
La IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Tegucigalpa los días 8 y 9 de abril, confirma —lamentablemente— lo que muchos anticipábamos: la Celac continúa atrapada en un bucle de declaraciones grandilocuentes, escasa efectividad institucional y una creciente pérdida de relevancia política regional.
Lejos de consolidarse como un mecanismo plural de integración, la cumbre volvió a reflejar el estado de fragilidad, fragmentación y desgaste que atraviesa este organismo creado hace 15 años para promover la concertación política de América Latina y el Caribe sin injerencias externas.
Una asistencia limitada y sesgada
La reunión, organizada bajo el lema “Unidos por la Patria Grande”, tuvo una participación limitada: apenas 11 jefes de Estado de los 33 países miembros asistieron al encuentro. No es un dato menor. Entre los presentes destacaban líderes de tendencia izquierdista o centroizquierdista como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México). La presencia casi exclusiva de gobiernos de un mismo signo político dejó en evidencia el sesgo ideológico de la convocatoria y del enfoque de la cumbre.
La ausencia de mandatarios de centro y centroderecha —como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay) o Daniel Noboa (Ecuador)— es reveladora y preocupante. Denota el creciente alejamiento de un sector relevante del espectro político regional frente a un foro que debería aspirar a representar la pluralidad ideológica de América Latina y el Caribe.
La Celac, si quiere tener futuro, debe ser capaz de convivir con la diferencia, no reafirmar burbujas ideológicas.
Fracturas internas y declaraciones sin sustancia
La “Declaración de Tegucigalpa”, documento final de la cumbre, fue adoptada por “consenso suficiente” y no por unanimidad. Argentina, Paraguay y Nicaragua se abstuvieron de firmar. El caso nicaragüense es paradigmático: el régimen de Ortega justificó su rechazo por la falta de una defensa explícita de Cuba, Venezuela y Palestina. El hecho de que ni siquiera entre aliados ideológicos se logren acuerdos plenos refleja las grietas internas del bloque.
Más aún, las cuestiones de fondo —como la crisis democrática en Nicaragua y Venezuela, la situación de los derechos humanos en Cuba, la falta de cooperación real en materia de seguridad o migración— fueron deliberadamente evitadas. El silencio de la Celac frente a las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales por parte de varios de sus miembros debilita su legitimidad y refuerza la percepción de que es un organismo capturado por ciertas agendas ideológicas. La neutralidad no puede confundirse con omisión ética.
Un liderazgo frágil y transitorio
La presidencia pro tempore de Honduras, encabezada por Xiomara Castro, culminó con más sombras que luces. Su gestión fue mediocre, sin capacidad de convocatoria ni propuestas innovadoras. Su discurso final, apelando a la unidad y la autodeterminación, resultó genérico, repetitivo y sin anclaje en una hoja de ruta concreta. En ese mismo acto, Honduras traspasó la presidencia a Colombia, en manos de Gustavo Petro.
Petro anunció que durante su presidencia buscará “diversificar los interlocutores de América Latina” y reducir la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, su margen de acción es estrecho. En primer lugar, porque su propio gobierno entra en la recta final: Colombia celebrará elecciones presidenciales en mayo de 2026 y, como manda la Constitución, Petro no podrá postularse a la reelección. En segundo lugar, porque cualquier propuesta transformadora requiere consensos políticos amplios, algo que la Celac hoy está lejos de poder ofrecer.
A esto se suma el hecho de que otros líderes clave también dejarán el poder entre 2025 y 2026: la propia Xiomara Castro en Honduras y Luis Arce en Bolivia. Habrá que ver, asimismo, si Lula da Silva decide presentarse o no a la reelección y, de buscar un nuevo período, si tiene éxito o fracasa.
La Celac frente al espejo
La Celac fue concebida en 2010 como una alternativa regional al sistema interamericano dominado por Estados Unidos, con la promesa de fortalecer la autonomía política de América Latina y el Caribe. Sin embargo, quince años después, la Celac sigue siendo un foro intergubernamental débil, sin institucionalidad permanente, sin capacidad operativa ni mecanismos de implementación vinculantes.
La comparación con la Unión Europea —con la que la Celac aspira a profundizar su diálogo— es casi cruel. Mientras la UE avanza en proyectos concretos de integración económica, política y regulatoria, la Celac no ha sido capaz ni siquiera de construir una agenda común sobre transición energética, desarrollo sostenible o cooperación digital. Las múltiples cumbres realizadas hasta hoy apenas han producido una acumulación de declaraciones con muy limitado efecto práctico.
¿Reinvención o irrelevancia
El calendario de este año pone a la Celac ante una nueva prueba. En 2025 están previstas dos reuniones clave: una con China y otra con la Unión Europea. Ambos encuentros podrían convertirse en oportunidades para revitalizar su papel como interlocutor regional. Pero también podrían confirmar, si se repite el guion de Tegucigalpa, su creciente irrelevancia.
Para evitar ese destino, la Celac necesita una reforma profunda: institucionalizar su estructura, establecer mecanismos de seguimiento de acuerdos, profesionalizar su funcionamiento, y sobre todo, asumir con valentía que no puede ser un club de afinidades ideológicas, sino un espacio plural donde se gestionen las diferencias y se construyan acuerdos reales.
Lo ocurrido en la IX Cumbre no solo confirma su estado de fragilidad: muestra que, pese a las invocaciones nostálgicas a la “Patria Grande”, el proyecto integrador latinoamericano sigue sin brújula. La Celac no está muerta, pero se aproxima peligrosamente a un estado comatoso. Y lo que la puede revivir no es más retórica, sino voluntad política real, capacidad técnica e inclusión genuina de todas las voces de la región.