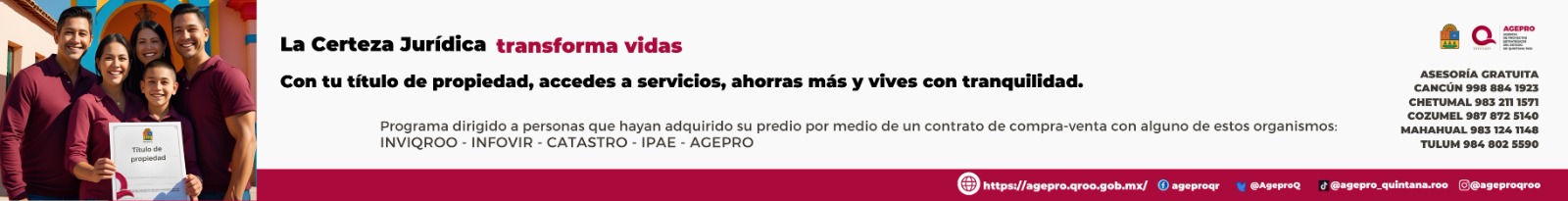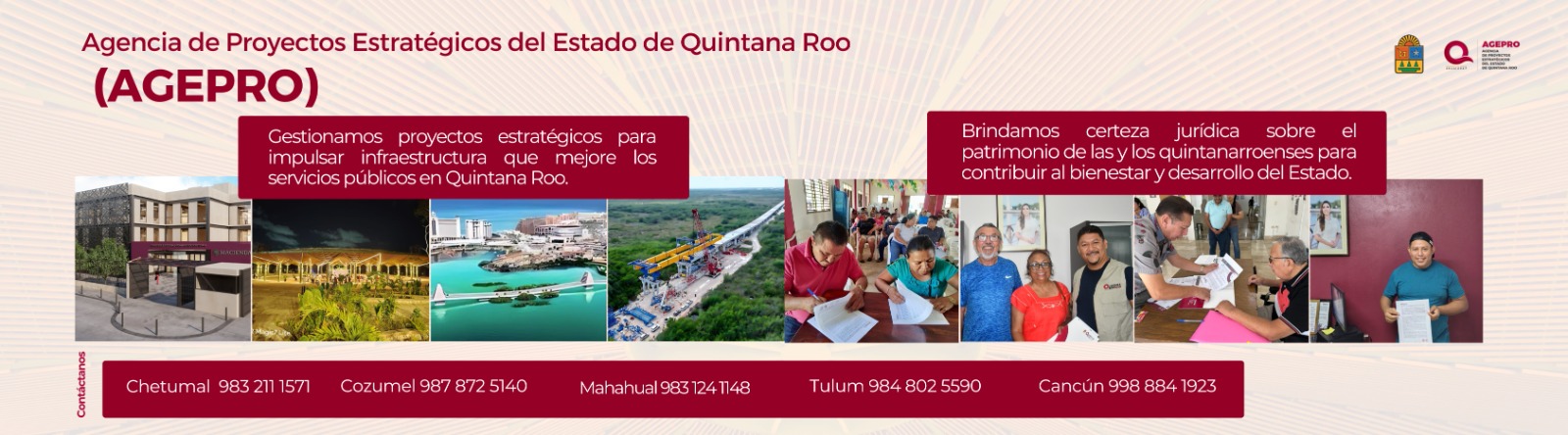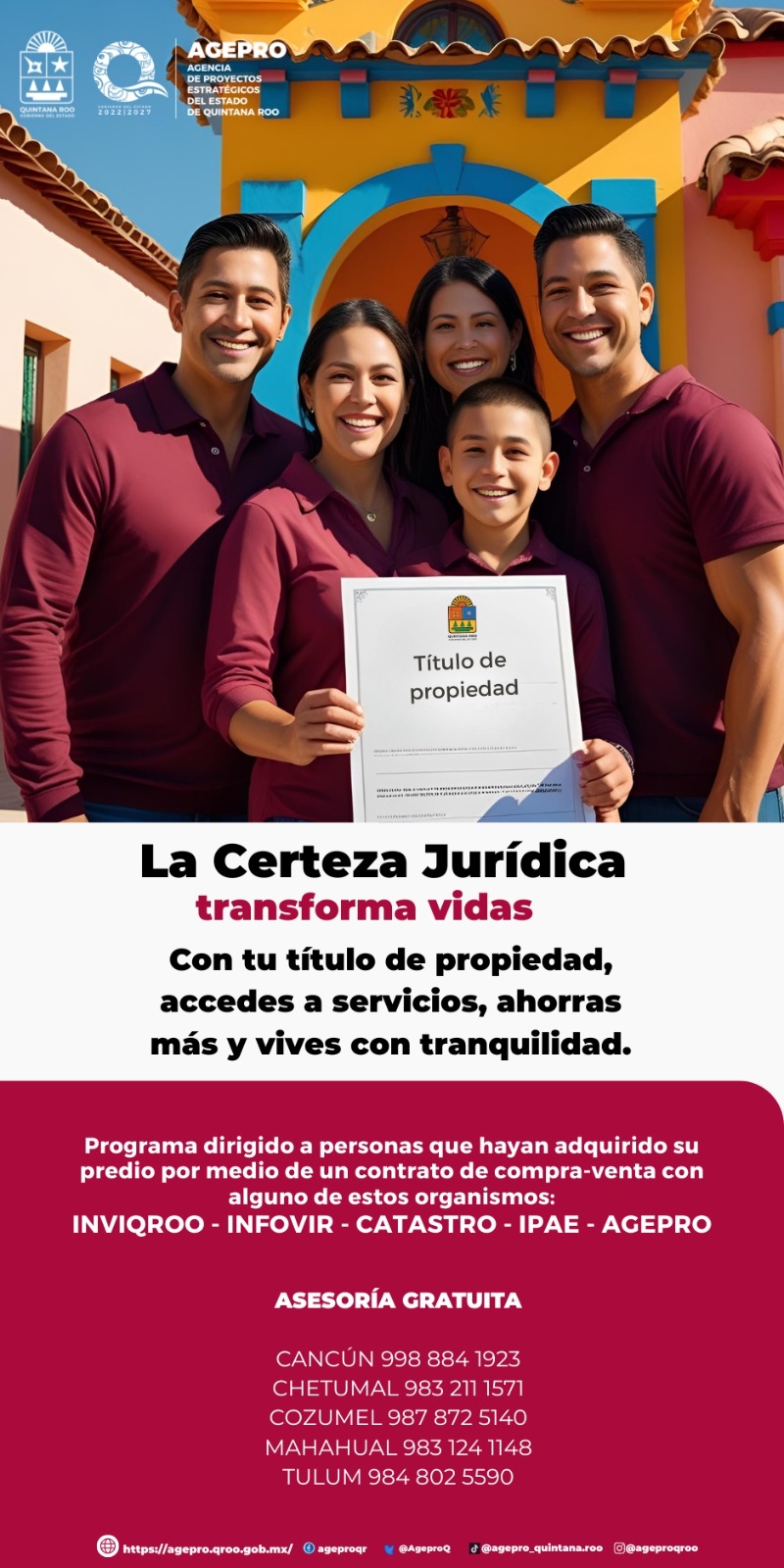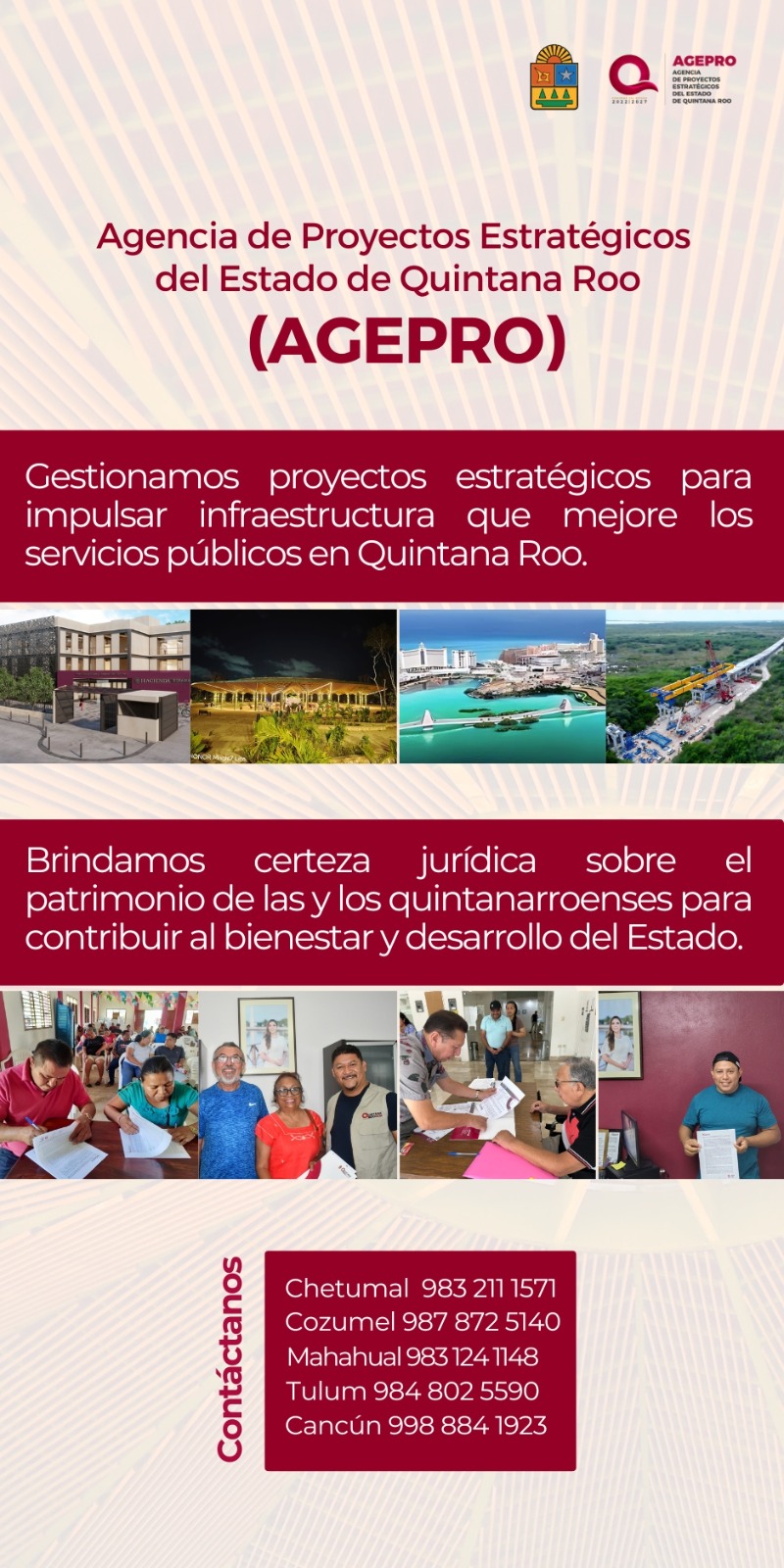A más de cuatro décadas de su construcción, la central nuclear de Lemóniz en el País Vasco, España, se erige como un monumento a un proyecto truncado. Con una inversión millonaria y casi lista para operar, la planta nunca llegó a funcionar y hoy es una estructura fantasma en un paraje costero. Concebida durante el régimen de Francisco Franco para cubrir la creciente demanda de energía, su destino cambió drásticamente con la llegada de la democracia. Una combinación de un amplio movimiento antinuclear y una violenta campaña de atentados por parte de la organización separatista ETA, forzó la paralización definitiva del proyecto en 1984.
Un conflicto con raíces históricas
La historia de la central de Lemóniz está intrínsecamente ligada a la historia reciente de España. Su origen se remonta a la visita del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower a Franco en 1959, que puso fin al aislamiento del régimen español y abrió la puerta a la tecnología nuclear de EE.UU. El «optimismo nuclear español» llevó a la construcción de varias centrales, pero ninguna enfrentó la oposición social y violenta de Lemóniz. La protesta se intensificó con la muerte de Franco en 1975, unificando a diversos movimientos sociales y políticos que veían en la lucha contra la central un símbolo de resistencia y un camino hacia la apertura política.
El conflicto en torno a la central de Lemóniz se agravó con la entrada de ETA, que lanzó una campaña de atentados para forzar el cese de las obras. La violencia alcanzó su punto álgido con el secuestro y asesinato del ingeniero jefe del proyecto, José María Ryan, en 1981, un evento que conmocionó al país y generó un rechazo sin precedentes a la banda armada. La situación se volvió insostenible, llevando a que los técnicos se negaran a volver a sus puestos de trabajo y la compañía a anular los contratos. Este es el punto de inflexión que marcó el fin de la central.
Finalmente, en 1984, el gobierno del socialista Felipe González aprobó una moratoria nuclear que paralizó todas las nuevas centrales en construcción. Aunque se argumentaron motivos de seguridad y una caída en la demanda eléctrica, muchos expertos creen que la presión social y la violencia de ETA fueron los verdaderos motivos para detener la construcción de la central de Lemóniz. La moratoria no fue gratuita: el Estado tuvo que pagar miles de millones de euros en compensación a las empresas eléctricas, un coste que los españoles pagaron a través de sus facturas de luz hasta 2015, demostrando el alto precio de un proyecto fallido.

El debate energético sigue abierto en España
A pesar del cierre de la central de Lemóniz, el debate sobre la energía nuclear no ha terminado en España. El gobierno actual, que apuesta por las energías renovables, ha prometido un cierre escalonado de las centrales operativas para 2035. Sin embargo, incidentes como el apagón nacional de abril han sembrado dudas sobre la capacidad de las renovables para cubrir toda la demanda energética. Voces de peso, incluido el propio expresidente Felipe González, han sugerido que la decisión de desnuclearizar el país podría ser reconsiderada, lo que reaviva una discusión que parecía resuelta.
Mientras tanto, los restos de la central de Lemóniz siguen en pie, acumulando óxido y óxido. Se ha convertido en un destino para youtubers y en el escenario de documentales y novelas, pero para los vecinos del lugar, la central de Lemóniz sigue siendo un «tabú», un recordatorio doloroso de un pasado convulso. A pesar de los esfuerzos por darle un nuevo uso, como una piscifactoría o un mirador, la herencia de la planta sigue siendo un problema sin resolver. Valentín Elórtegui, un vecino que ha dedicado su vida a intentar recuperar el espacio, afirma que aún hay un «duelo por hacer y lágrimas por llorar», evidenciando que la cicatriz de Lemóniz sigue abierta.
El costo de la central de Lemóniz no solo se mide en miles de millones de euros de compensación a las empresas. El proyecto también tuvo un impacto social y ambiental profundo. La construcción destruyó la cala de Basordas, un precioso espacio natural, y expropió las tierras de familias que vivían de la agricultura, alterando para siempre la forma de vida de la comunidad. Este sacrificio, que prometía progreso y energía, resultó en una estructura inútil que hoy se ha convertido en un problema de gestión para las autoridades vascas. La historia de Lemóniz es un ejemplo de cómo los megaproyectos de desarrollo pueden colisionar con la voluntad popular y generar heridas profundas en la sociedad. La falta de consenso y la violencia que rodearon la central demuestran que, sin un verdadero respaldo social, incluso la tecnología más avanzada puede ser un fracaso, dejando un legado de conflicto y una pregunta abierta sobre qué hacer con sus ruinas.