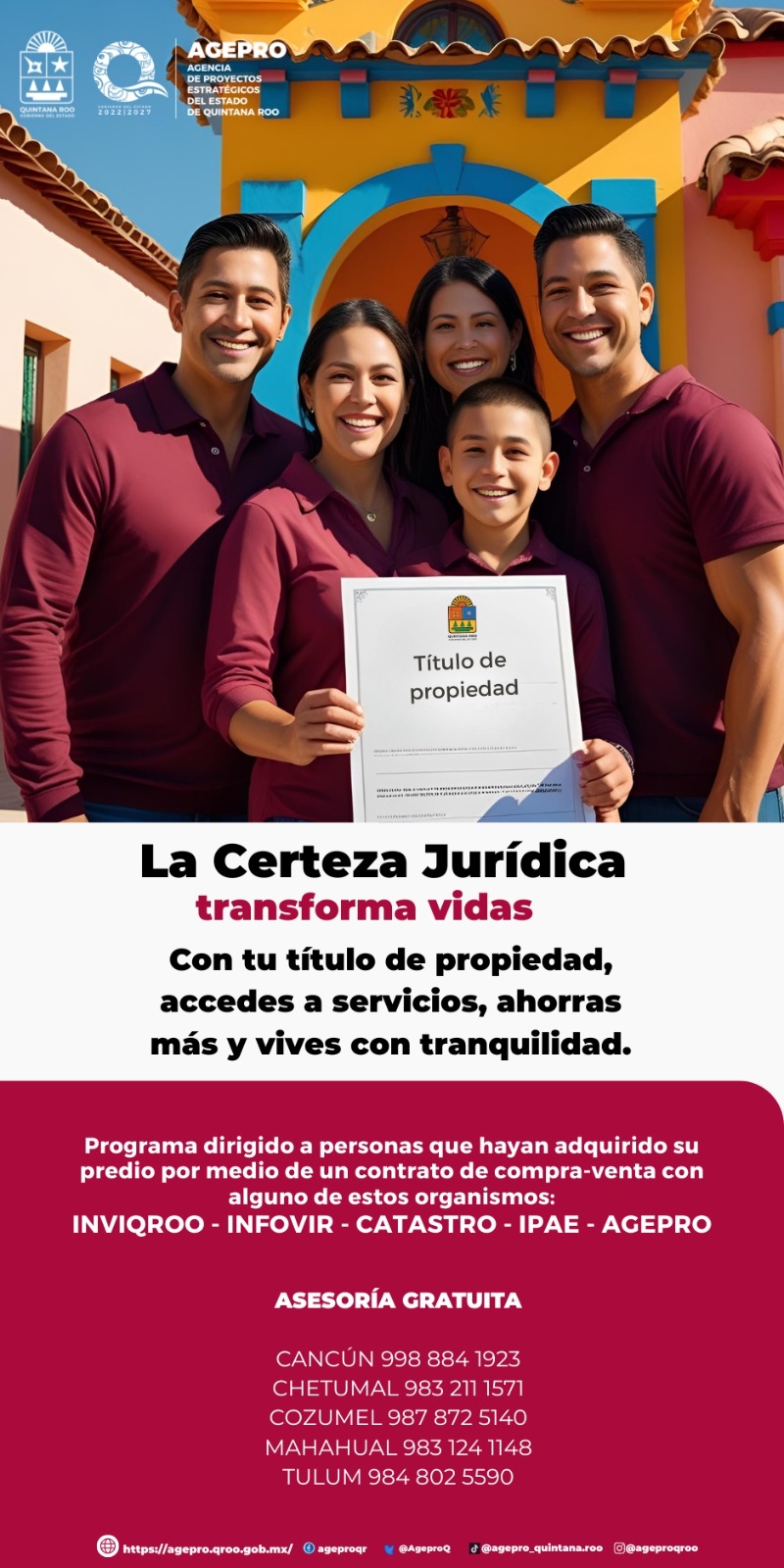Clemente Rodríguez honra a su hijo desaparecido con tatuajes. Primero se dibujó una tortuga —símbolo de la escuela de maestros rurales donde estudiaba— que tiene otra tortuguita en el caparazón.
Luego a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, con el número 43. Después vino el tigre, la fuerza de su pueblo, y una paloma, la esperanza.
“Es para que si mi hijo llega mañana, sepa que le estuve buscando”, explica este hombre que ha pasado la última década rastreando pistas, escudriñando expedientes, lanzando gritos en las marchas y lágrimas a solas en su huerta. Del joven solo se ha encontrado un hueso del pie. Sus padres no aceptan que ahí termine su búsqueda.
El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un joven alto de 19 años apasionado por el baile folclórico que acababa de ingresar a una escuela de maestros rurales del sur de México, la Normal Rural de Ayotzinapa, desapareció con otros 42 compañeros.
Cada día 26, de cada mes, de cada año, durante 10 años, Rodríguez y su esposa, junto al resto de familias de los 43, marchan por Ciudad de México exigiendo respuestas. “La tenemos muy difícil, muy difícil”, reconoce Rodríguez.
Caso Ayotzinapa: una herida abierta
El caso Ayotzinapa es más que el horror de la ausencia de 43 jóvenes de entre 17 y 25 años, una gota en el océano de los más de 115,000 desaparecidos que tiene México. Es una herida abierta.

Ha sido uno de los crímenes de la historia reciente de México de mayor impacto dentro y fuera del país y en él confluyeron la violencia, la corrupción y la impunidad.
Conmocionó que las víctimas fueran estudiantes, pero también el terrible relato de cómo los jóvenes pudieron ser apilados y quemados en una hoguera para después arrojar sus cenizas a un río.
Y más tarde descubrir que toda esa versión oficial de los hechos era falsa y había sido elaborada desde las más altas instancias del poder.
Fueron dos crímenes en uno, confirmó después la fiscalía federal: primero la desaparición forzada, luego la mentira.
El gobierno actual determinó que el ataque en la ciudad de Iguala fue un “crimen de Estado”, apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante y confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Pero después de dos administraciones, decenas de detenidos y una investigación plagada de irregularidades siguen faltando respuestas.
Las familias dieron un vuelco a sus vidas para encontrarlas
Antes de la desaparición de su hijo, Clemente Rodríguez, de 56 años, repartía agua y criaba cerdos y gallinas en la localidad de Tixtla, Guerrero, a 300 kilómetros al sur de Ciudad de México. A las afueras se encuentra la Normal de Ayotzinapa.
Su esposa, Luz María Telumbre, de 49, vendía tortillas. Clemente Rodríguez, cuyo hijo Christian es uno de los 43 estudiantes de la Normal desaparecidos hace 10 años, trabaja su cultivo de maíz en Tixtla.
Postura de AMLO: desilusión
A finales de agosto fue la última reunión de los papás con el presidente AMLO. El mandatario, que ya está de salida, les había prometido ser diferente, abrir los archivos de inteligencia y encontrar a sus hijos, pero optó desde hace más de un año por defender al Ejército e insultar a sus abogados.
Erick de la Cruz bromea el primer día de clases en la escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Debajo, otro alumno contempla la fotografía de uno de los 43 desaparecidos.
La escuela rural “Raúl Isidro Burgos” continúa forjando estudiantes, la mayoría hijos de padres campesinos que cada año ingresan con el sueño de ser maestros en comunidades rurales.
Cuando Christian y sus compañeros desaparecieron, ellos, como otros muchos, vendieron todo, perdieron trabajos. Ahora, aprovechan cada viaje a la capital para vender artesanías y han recuperado algunos animales.
Plantaron maíz en la pequeña parcela familiar a la sombra de unas montañas que Rodríguez contempló durante meses con la esperanza de que apareciera Christian. “Si este terreno hablara…”, dice el hombre fornido de voz suave. “Aquí me ponía a llorar, a desahogarme”.

Los padres y madres de los desaparecidos temieron no poder aguantar. Muchos enfermaron. Cinco murieron. A otra familia, se le paró el tiempo. El herido más grave en el ataque, Aldo Gutiérrez, está pero no está, como dice su hermano Ulises.
Hace diez años, la bala de un policía le atravesó la cabeza y desde entonces la parte del cerebro que controla la conciencia no funciona; la que se encarga de la respiración y el corazón, sí.
El joven de 29 años vive tendido en una cama. Sus hermanos le cuidan, le hablan y le ponen cumbias. De vez en cuando, él abre los ojos o mueve un dedo.
La familia y la Normal de Ayotzinapa: dos brazos
Los padres de los 43 se dan cita cada mes en la Normal Rural de Ayotzinapa antes de ir a Ciudad de México y llegan a la escuela como si entraran en su casa. Los estudiantes de guardia les saludan con el apelativo respetuoso de “tío”, ”tía”, sin apenas hablar con ellos. Su dignidad les ha convertido en intocables.
Ayotzinapa es un internado gratuito y combativo con casi un siglo de historia en formar maestros que no solo enseñarán a leer sino a defender derechos en las comunidades más pobres y remotas de México.

Para unos es una escuela de vándalos; para otros, de jóvenes comprometidos con la justicia social. La realidad es que tanto participan en violentas protestas como reparten ayuda donde los políticos no llegan.
Las imágenes del Che Guevara, Marx o el guerrillero de los años 60 Lucio Cabañas —que estudió en esta misma escuela— pintadas en sus edificios están ahora rodeadas de murales con reclamos de justicia por los 43
En los días que siguieron al ataque, los padres o madres iban llegando a la Normal como hormiguitas desde comunidades recónditas sin saber si sus hijos estarían entre los muertos, los heridos o en la lista de desaparecidos.
En la cancha central de la escuela muy pronto pusieron 43 sillas vacías con las fotos de los jóvenes. “Se trata de burlar”