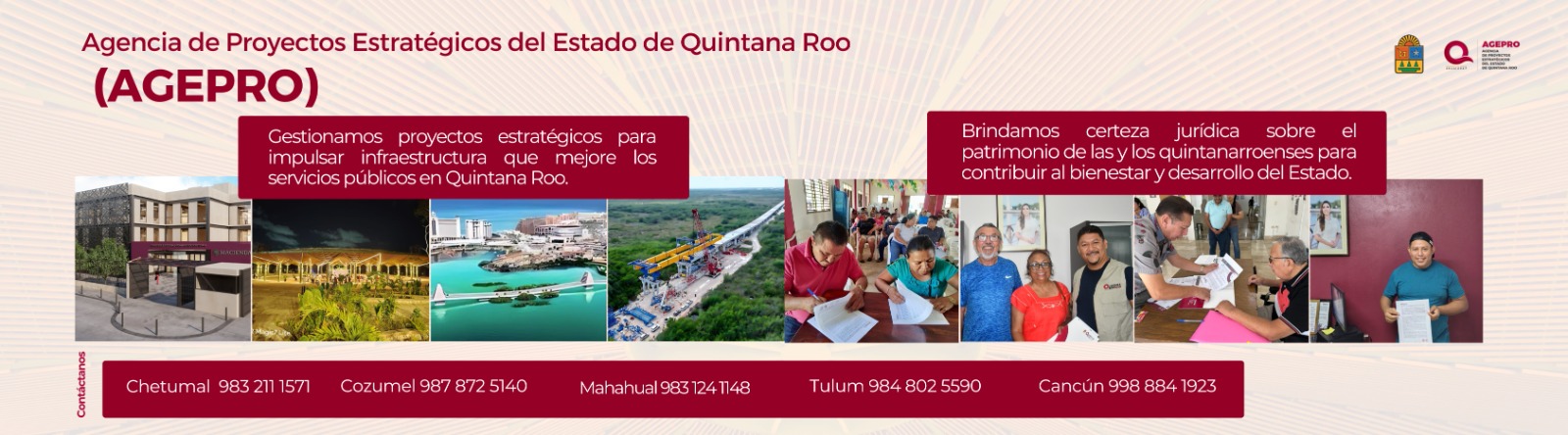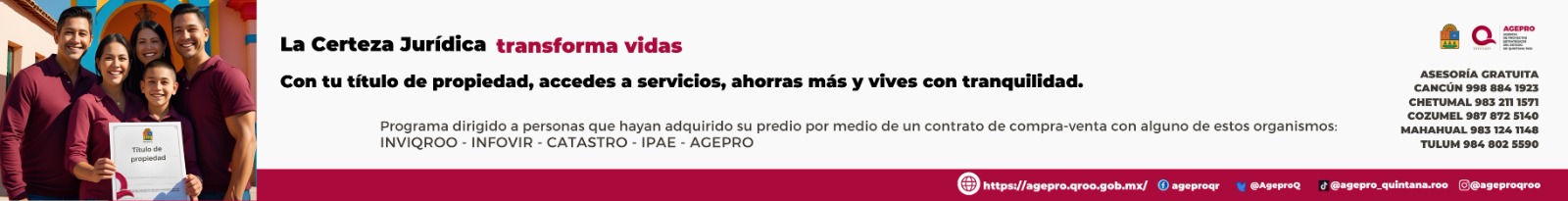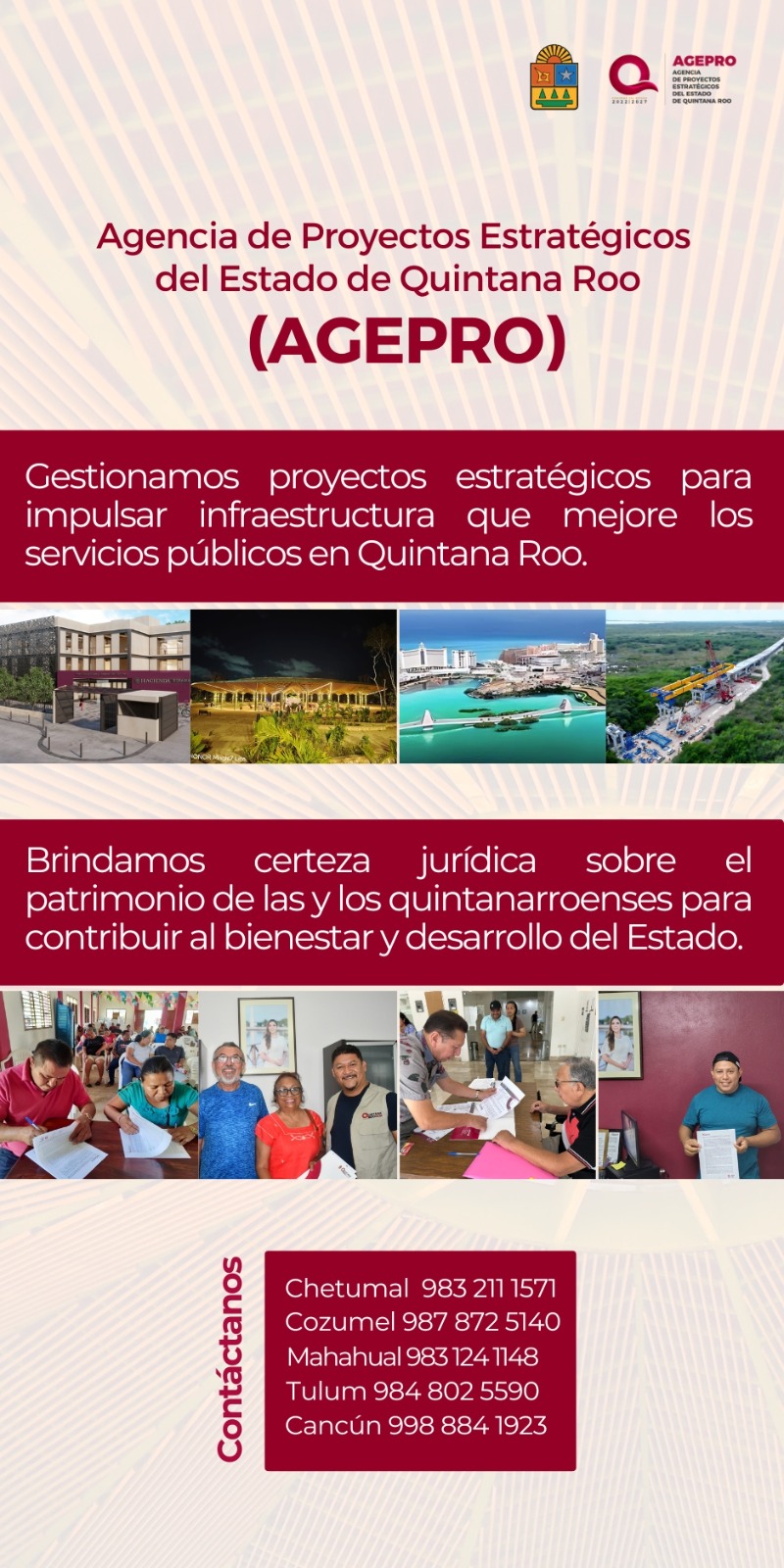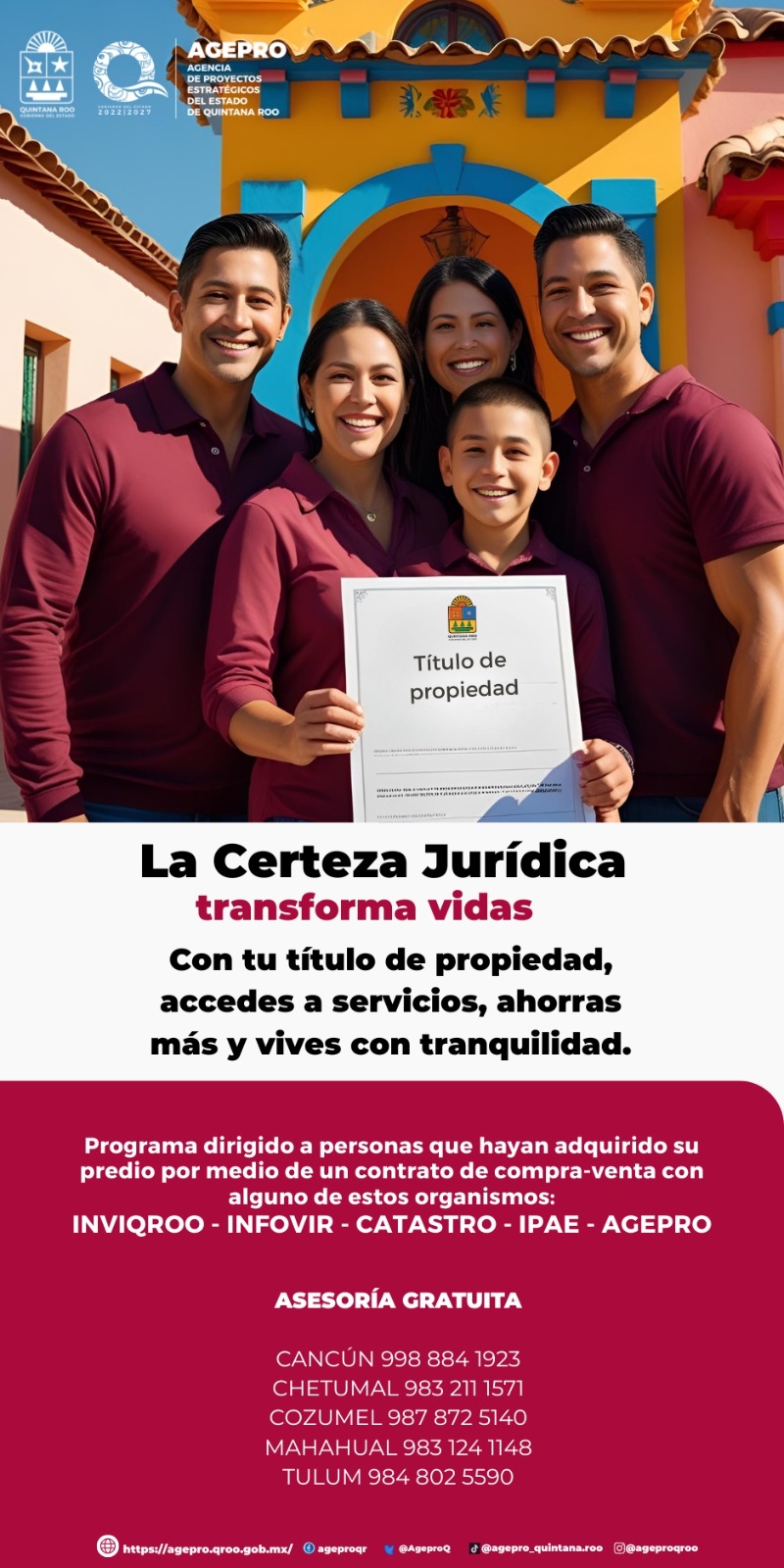El reciente ataque de Estados Unidos contra infraestructuras nucleares iraníes ha vuelto a poner en evidencia el rol cada vez más periférico de Europa en la política internacional. Mientras Washington y Tel Aviv marcan el ritmo en Medio Oriente, y Moscú y Pekín diseñan sus propias esferas de influencia, la Unión Europea permanece atada a declaraciones diplomáticas vacías, temerosa de perder su lugar en un orden internacional que ya no controla ni comprende del todo.
La crisis desatada por el bombardeo norteamericano —con el consentimiento tácito de Israel— sobre supuestas instalaciones nucleares iraníes ha hecho sonar las alarmas. Sin embargo, en lugar de una respuesta firme o una iniciativa de mediación, Europa ha optado por un perfil bajo, atrapada entre su dependencia estratégica de Estados Unidos y su incapacidad para actuar de forma unitaria y coherente.
La madrugada del ataque a Irán, Estados Unidos sólo informó oficialmente a uno de los miembros de la UE: el Reino Unido, país que desde el Brexit ya no forma parte de la toma de decisiones comunitaria. Ni Francia, ni Alemania, ni los órganos diplomáticos europeos liderados por Josep Borrell fueron informados previamente del bombardeo, lo que dejó a la UE en fuera de juego en un asunto de enorme envergadura geopolítica.
Este gesto evidencia cómo incluso Washington, tradicional aliado de Europa, no considera a Bruselas un interlocutor decisivo en cuestiones estratégicas. La política exterior europea, pese a la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), sigue dependiendo de la voluntad individual de sus Estados miembros y de una diplomacia débil, fragmentada y demasiado pendiente del calendario electoral interno.
Tres días después del ataque, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido se reunieron en Ginebra con representantes del SEAE para abordar la crisis. También participó Kaja Kallas, la nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores en funciones, enviada por Josep Borrell.
La reunión, sin embargo, se limitó a elaborar una declaración ambigua en la que se reiteraba “el compromiso con la estabilidad regional” y “el derecho de Israel a defenderse”. No hubo condena explícita del ataque estadounidense, ni exigencia de transparencia a Washington, ni mucho menos una propuesta concreta para mediar entre Irán e Israel. La reunión fue interpretada por muchos observadores como un intento por salvar las apariencias y mantener la fachada de una política exterior europea unificada, algo que hoy parece más ilusorio que nunca.
La controversia se agravó aún más cuando el canciller alemán Friedrich Merz, en una entrevista televisiva, afirmó que “los israelíes están haciendo el trabajo sucio por todos nosotros” (“die Drecksarbeit für uns alle”). Estas declaraciones, que generaron una ola de críticas tanto dentro como fuera de Alemania, fueron interpretadas como un respaldo a la estrategia militar de Netanyahu, que podría implicar futuras operaciones aún más agresivas en territorio iraní.
La expresión “trabajo sucio” no sólo evoca una delegación tácita de la violencia, sino que también sugiere que Europa, consciente de las consecuencias, prefiere que otros hagan lo que ella no se atreve a hacer: usar la fuerza para frenar la expansión nuclear iraní. Para muchos, esto supone una claudicación ética y estratégica del continente.
La pasividad europea no está exenta de consecuencias. Con Irán amenazando con represalias, y con las tensiones sectarias en Irak, Siria y Líbano en aumento, una expansión del conflicto parece cada vez más probable. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, como represalia, podría disparar los precios del petróleo, agravar la inflación mundial y sumir a Europa en una nueva crisis energética, justo cuando la transición ecológica exige estabilidad y recursos.
Además, la posibilidad de que grupos extremistas decidan castigar a Europa por su apoyo (implícito o explícito) a Israel y Estados Unidos no puede ser descartada. En Francia, las autoridades ya han detenido a un joven que planeaba atacar una sinagoga, mientras en Alemania se han desmantelado varias células islamistas latentes que podrían activarse si el conflicto se internacionaliza.
Durante décadas, Europa fue percibida como una potencia moral: una región capaz de mediar, promover el derecho internacional, y defender los principios del multilateralismo. Sin embargo, esa imagen ha ido perdiendo fuerza frente a la realidad de una política exterior cada vez más tibia, condicionada por los equilibrios internos y por el temor a confrontar a potencias como Estados Unidos, China o Rusia.
Ni en la guerra de Ucrania, ni en Gaza, ni ahora en Irán, Europa ha logrado imponer una narrativa propia. Su dependencia del paraguas de seguridad estadounidense (NATO) la ata a decisiones que no toma, pero que debe asumir. Y su lentitud institucional impide una respuesta rápida ante las crisis globales.
Aurora Mínguez plantea, sin afirmarlo directamente, una pregunta incómoda: ¿se está volviendo Europa irrelevante en el tablero mundial? Si su única capacidad de acción se limita a emitir comunicados diplomáticos sin peso, si carece de una voz firme y unificada, y si su acción exterior depende del beneplácito de Washington, entonces, ¿qué papel real puede jugar frente a los desafíos actuales?
La respuesta parece apuntar a una Europa espectadora, que observa el mundo arder desde la barrera, sin herramientas ni voluntad para intervenir. Un continente que se refugia en la retórica de la paz, pero que no está dispuesto a asumir los costes —políticos, diplomáticos o económicos— de actuar en consecuencia.
La actual crisis en Medio Oriente no sólo pone a prueba la resistencia de la región, sino también la capacidad de Europa para redefinir su papel internacional. La inacción no es neutral: es también una forma de tomar partido, de permitir que otros decidan por ti.
Si Europa desea conservar algún grado de influencia, deberá asumir riesgos, unificar criterios y recuperar el músculo diplomático que la hizo relevante en las últimas décadas.